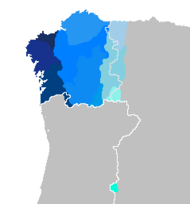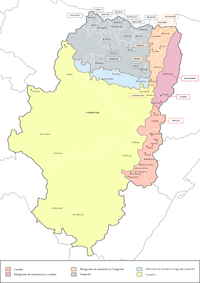LENGUAS DE ESPAÑA
Según una encuesta realizada en el año
2005, el
castellano sería la
lengua materna del 89% de la población española, el
catalán/
valenciano del 9%, el
gallego del 5% y el
vasco del 1%, mientras que un 3% de la población tendría como lengua materna una lengua foránea (fruto de la
inmigración).
2
Nótese que los encuestados podían responder varias opciones
simultáneamente si consideraban que tenían dos lenguas por igual como
maternas, por lo que la suma total no es del 100%.
Salvo el euskera,
lengua aislada, todas las lenguas vernáculas habladas actualmente en España son
lenguas romances, dentro de la familia de las
lenguas indoeuropeas. La mayoría pertenecen al subgrupo de lenguas ibero-románicas, a excepción del
catalán/
valenciano perteneciente a las
occitano-romances y el
aragonés, de adscripción discutida entre un subgrupo y otro.
TIPOS DE LENGUAS
Castellano

Porcentaje de hablantes nativos de idioma Español en España, Gibraltar y
Andorra. El mapa no tiene en cuenta los hablantes de español como
segunda lengua.
El
español o castellano es el único
idioma oficial
de todo el país y es el hablado como lengua habitual y materna por la
gran mayoría de la población española. España es, junto a
Colombia y tras
México y
Estados Unidos,
3 el tercer país del mundo con mayor número de
hispanohablantes.
El castellano es la única lengua oficial en
Asturias,
Cantabria,
La Rioja,
Aragón,
Castilla y León,
Comunidad de Madrid,
Castilla-La Mancha,
Extremadura,
Andalucía,
Canarias y
región de Murcia, aparte de
Ceuta,
Melilla y la mitad de
Navarra.
Es también cooficial junto a otras lenguas en
Cataluña,
Baleares,
Comunidad Valenciana,
Galicia,
País Vasco y la zona vascófona de
Navarra. En todas las
comunidades autónomas bilingües, salvo en
Galicia, el
castellano
es actualmente la lengua materna de la mayoría de la población y la más
utilizada en el hogar, aunque esto se debe en buena parte a los
procesos migratorios ocurridos desde mitad del siglo XX.
Este predominio del
castellano comenzó ya en la
Edad Media en el proceso de la
Reconquista con la hegemonía tanto política como cultural y económica de, primero el
Reino de Castilla (en cuyo entorno nació) y posteriormente de la
Corona de Castilla en el entorno peninsular, con el prestigio cultural que ello conllevó, si bien también era hablada en parte de la
Corona de Aragón y en el
Reino de Navarra, así como la importancia de llegar a ser
lengua auxiliar (tanto
comercial, de comunicación y diplomática) durante los siglos XVI y XVII. En los siglos siguientes el
castellano continuó su proceso expansivo a costa de las lenguas limítrofes con ella; esto se muestra de forma acentuada en el caso del
idioma leonés y del
aragonés, y también en el caso del
euskera. Durante la segunda mitad del
siglo XX, el
franquismo apartó las lenguas regionales de la vida pública y favoreció el uso del
castellano,
a lo que se unieron los procesos migratorios internos ocurridos también
en este siglo y que contribuyeron a la predominancia del
castellano. Esta situación se revertió con la llegada de la democracia a
España y especialmente con la promulgación de la
Constitución de 1978 que reconocía la cooficialidad de las lenguas regionales en sus respectivos territorios; a partir de entonces las
Comunidades Autónomas
bilingües impulsaron diversas políticas para normalizar el uso de sus
lenguas, situación que ha tenido especial éxito en el ámbito educativo.
Idiomas cooficiales
Los Estatutos de Autonomía han establecido los siguientes idiomas oficiales en sus respectivos territorios:
catalán en
Cataluña e
Islas Baleares,
valenciano o
catalán en la
Comunidad Valenciana,
gallego en
Galicia,
euskera en el
País Vasco y una parte de
Navarra, y
Idioma aranés en el
valle de Arán (Cataluña).
Catalán/Valenciano
El
catalán (
català) tiene junto con el
castellano el reconocimiento de idioma oficial en
Cataluña,
Islas Baleares, en la
Comunidad Valenciana bajo el nombre de
valenciano (
valencià)
y en Aragón, cuyo estatuto de autonomía define a las lenguas y
modalidades lingüísticas propias como "una de las manifestaciones más
destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor
social de respeto, convivencia y entendimiento".

Mapa con las diferentes variedades dialectales.
- En Cataluña, el catalán presenta dos variedades principales: el catalán central, hablado en las provincias de Barcelona y Gerona y en la mitad oriental de la de Tarragona, y el catalán noroccidental, hablado en la provincia de Lérida y mitad occidental de la provincia de Tarragona.
En Cataluña, el castellano es la lengua materna de la mayoría de la
población (un 55,0%), el catalán es la lengua materna del 31,6%, y un
3,8% considera a las dos por igual como su lengua materna, según una
encuesta realizada en 2008 por el Gobierno de Cataluña.4 El castellano es predominante en las zonas urbanas, muy especialmente en la región metropolitana de Barcelona y en el Campo de Tarragona (donde en conjunto vive el 76% de la población catalana), mientras que el catalán lo es en el resto de la comunidad autónoma.
- Por su parte, el catalán hablado en las Islas Baleares
es una variedad del catalán oriental que presenta unos rasgos muy
diferenciados del catalán peninsular (entre los que se encuentra una
sustitución de los artículos el/la por es/sa) y recibe el nombre de balear.
En las Islas Baleares, el castellano es la lengua materna del 47,7% de
la población, el catalán del 42,6%, y un 1,8% tiene las dos lenguas como
lenguas maternas, según una encuesta realizada en 2003 por el Gobierno balear.5 El castellano es la lengua predominante en el área metropolitana de Palma de Mallorca y en Ibiza, mientras que el catalán lo es en Menorca y en las zonas rurales de Mallorca.
- En la Comunidad Valenciana, se denomina de forma habitual, tradicional y oficial como valenciano
a la variedad dialéctica del catalán occidental hablada en esta
comunidad autónoma. Durante el siglo XX, la consideración del valenciano
como lengua distinta del catalán o -por otra parte- como variedad del catalán, ha dado lugar a un debate conocido como conflicto lingüístico valenciano. En la Comunidad Valenciana
se distingue lingüísticamente dos zonas: una monolingüe castellana (que
representa un 25% de la superficie regional y donde vive el 13% de la
población) y otra bilingüe valenciano/castellano (75% de la superficie,
87% de la población). En la zona bilingüe, el castellano es la lengua
hablada en el hogar de forma preferente por el 54,5% de la población,
mientras que el valenciano lo es por el 36,4% y un 6,2% usa
indistintamente ambas lenguas, según una encuesta realizada en el 2003 por la Generalidad Valenciana.6 El castellano es predominante en el área metropolitana de Valencia, el área metropolitana de Alicante-Elche y en menor medida, en el área metropolitana de Castellón de la Plana, mientras que el valenciano es predominante en el norte de la provincia de Alicante, el sur de la de Valencia y gran parte de la provincia de Castellón.
Además, dentro de
España el catalán también se habla, pero sin ser oficial, en la parte más oriental de
Aragón (conocida como
Franja de Aragón)
7 y en la comarca de
El Carche, en el noreste de
Murcia.
En conjunto, el
catalán es la lengua hablada en casa de forma preferente por aproximadamente 4.452.000 españoles.
Gallego
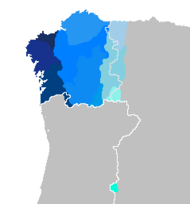
Extensión y variedades del idioma gallego.

Hablantes de gallego como primera lengua según los censos de población y vivienda del Instituto Gallego de Estadística.
El
gallego (
galego) es cooficial en
Galicia (
Constitución española de 1978 art. 3.2. y
Estatuto de Autonomía de Galicia art. 5). Cuenta igualmente con "respeto y protección" en
Castilla y León, conforme al art. 5.3 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Forma parte, al igual que el
castellano, del grupo de idiomas
romances ibero-románico y está estrechamente emparentado con el
portugués, con el que formó unidad lingüística (
gallego-portugués) durante la
Edad Media. De hecho, según algunos sigue formándola a día de hoy pese a las diferencias surgidas (ver
reintegracionismo). El gallego presenta tres bloques diferentes de habla que cruzan
Galicia
de norte a sur; son los bloques: occidental, central y oriental, que a
su vez se subdividen en distintas áreas.Se habla, además de en
Galicia y norte de
Portugal, en el occidente de
Asturias y de las provincias de
León y
Zamora. Fuera del noroeste, se encuentra la
fala del valla de Jálama en
Extremadura, relacionada con el
portugués y por tanto también con el
gallego.
En
Galicia,
el gallego es la lengua materna del 52,0% de la población, el
castellano del 30,1%, y el 16,3% tiene ambas lenguas como lenguas
maternas. Por otro lado, el 61,2% de la población usa habitualmente más
el gallego que el castellano, mientras que el 38,3% usa habitualmente de
forma predominante el castellano.
8 Galicia es la unica
Comunidad Autónoma bilingüe en la que se da la circunstancia de que la lengua cooficial es hablada de forma materna por más población que la
lengua castellana.
Al igual que ocurre en otras Comunidades, el
castellano es la lengua más hablada en las zonas urbanas, mientras que el
gallego lo es en las zonas rurales.
En conjunto, el
gallego
es la lengua hablada en casa de forma preferente por aproximadamente
1.470.000 españoles. Otros 784.000 lo hablan de manera indistinta con el
castellano.
Euskera
El
euskera, vasco o vascuence (
euskara) es cooficial con el
castellano en el
País Vasco y en el tercio norte de la
Comunidad Foral de Navarra. Además, cabe destacar que dentro del euskera se diferencian seis
dialectos (
euskalkiak), y una variedad estandarizada, el
euskera batúa.

Conocimiento el euskera: Más del 50% con dominio de la lengua Más del 10% con dominio de la lengua
- En el País Vasco, el euskera es oficial en toda la comunidad autónoma. En casi toda la provincia de Álava y en la zona occidental de la provincia de Vizcaya
esta lengua no se hablaba desde hace varios siglos, por lo que gran
parte de la población de esta zona es totalmente castellanoparlante (el
66% de la población alavesa en 2011). Las variedades habladas son: el vizcaíno en Vizcaya, norte de Álava y en el oeste de Guipúzcoa; el guipuzcoano en la mayor parte de Guipúzcoa; y el alto-navarro en el extremo oriental de Guipúzcoa. Los datos de la V Encuesta Sociolingüística (2011)
realizada por el Gobierno Vasco señalaban que un 32 % de la población
mayor de 16 años era vascoparlante bilingüe (600 050 habitantes), un
17,2 % vascoparlante bilingüe pasivo (322 000) y un 50,8 % era
castellanoparlante exclusivo (951 000).9
- En Navarra, el vasco es cooficial en la llamada zona vascófona, constituida por municipios situados en el noroeste de la comunidad autónoma; la principal variedad dialectal existente es la alto-navarra. Al sur y al este de esta zona, otros municipios forman la llamada zona mixta (donde se facilita su uso). Finalmente, la mitad sur del territorio se encuentra dentro de la no vascófona, históricamente de lengua romance (navarroaragonés en la Edad Media, y posteriormente castellano). En el conjunto de Navarra, el último estudio sociolingüístico del Instituto Navarro del Vascuence realizado en 2008
indicó que para el conjunto de la población de Navarra el porcentaje de
hablantes de euskera era del 11,9 % (además de un 6,2 % adicional de
población que no habla el euskera bien a pesar de tener algún
conocimiento), frente a un 81,9 % de navarros que eran exclusivamente
castellanoparlantes.10
En conjunto, el vasco es hablado por casi un millón de españoles (el 2,15% de la población).
Aranés

Dialecto aranés del occitano-gastón que tiene reconocimiento oficial en el
Valle de Arán.
El
aranés (variedad del
occitano-
gascón hablada en el
Valle de Arán, localizado en el noroeste de la
provincia de Lérida) es oficial en este valle y desde
2006 en toda
Cataluña con el
nuevo Estatuto de Autonomía. En el
Valle de Arán, el
castellano es la
lengua materna del 38,8% de la población, el aranés del 34,2% y el
catalán del 19,4%, según los datos del censo de 2001.
11 El aranés es la lengua materna de cerca de 2.800 personas, lo que representa un 0,007% de la población de España.
Idiomas no oficiales
El
aragonés y el
asturleonés, pertenecientes al grupo
romance occidental, son aún hablados de manera minoritaria en algunas zonas de España; ambos fueron declarados
lenguas en peligro de extinción por la
Unesco a finales del
siglo XX.
Las dos lenguas están reconocidas en sus respectivas regiones, el
aragonés se reconoce como "
lengua propia, original e histórica" de
Aragón a través de la
Ley de Lenguas; el
asturleones está regulado por ley en el
Principado de Asturias y en
Castilla y León se considera el
leonés parte del patrimonio lingüístico a través del nuevo
Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Aragonés
El
aragonés (
aragonés), también llamado informalmente
fabla, era hablado en la
Edad Media en los Reinos de
Navarra, de
Aragón y de
Valencia con el nombre de
navarroaragonés. Actualmente la lengua se habla principalmente en los valles del
Pirineo aragonés y, con un grado creciente de castellanización, se extiende poco más del sur de la ciudad de
Huesca. En estas áreas se puede decir que se conserva el aragónes, con mayor o menor vitalidad. Desde finales del
siglo XX
se ha llevado a cabo una notable revitalización como la creación de
asociaciones defensoras y promotoras del idioma, unificación de unas
normas ortográficas consensuadas, e incluso se llevó un intento de su
cooficialidad en varios municipios del
Alto Aragón.
12
Hay varias asociaciones que regulan la lengua, entre las que destacan la
Academia de l'Aragonés, el
Consello d'a Fabla Aragonesa que son las mayoritarias pero también está la
Sociedat de Lingüística Aragonesa. La lengua estaba regulada inicialmente por la
Academia d'a Luenga Aragonesa, inaugurada en
mayo de
2011,
13 y posteriormente por la
Academia Aragonesa de la Lengua. La
Ley de Lenguas de Aragón de 2009
14 define que los idiomas
aragonés y
catalán son "
lenguas propias originales e históricas" de la
Comunidad Autónoma de
Aragón. Una posterior
Ley de Lenguas de 2013
modificó algunos aspectos de la de 2009. La ley no declara
explícitamente la oficialidad de estos idiomas, tal y como preveía que
lo haría la ley de lenguas, según disponía la
Ley de Patrimonio Cultural Aragonés de
1999.
15 Se estima que es hablado por unas 12.000 personas. Sus
variedades dialectales son:
Asturleonés
El
asturleonés se habla en
Asturias, con el nombre de
asturiano o
bable (
asturianu); con el nombre de
leonés (
llionés), en parte de las provincias de
León y
Zamora; y con el nombre de
mirandés (
mirandés), en la comarca portuguesa de
Miranda do Douro;
antiguamente (siglos XIX y principios del XX), algunos autores incluían
también dentro de este dominio lingüístico las hablas de transición del
castellano hacia el asturleonés de partes de
Cantabria (generalmente conocidos como
montañés) y de partes de la
provincia de Salamanca y de
Extremadura (generalmente conocidos como
extremeño). Actualmente estas zonas ya no se incluyen dentro del dominio lingüístico nuclear asturleonés.
16 Su uso está regulado por ley en el Principado de Asturias y su ortografía, léxico y gramática por la
Academia de la Lengua Asturiana, que sin embargo no goza de fuerza vinculante para las otras zonas donde se habla; en
Castilla y León
el nuevo Estatuto de Autonomía considera el leonés parte del patrimonio
lingüístico de la Comunidad y, como tal, establece que será objeto de
protección y promoción por parte de las instituciones, quedando tales
medidas a expensas de un posterior desarrollo legal; y en Miranda, donde
tiene una norma ortográfica basada en la fonética portuguesa, es el
único lugar de todo el dominio lingüístico donde es lengua oficial.
17
El asturleonés cuenta con diversas variedades dialectales, agrupadas en
tres bloques o dialectos principales: el occidental, hablado en
Asturias, León,
Sanabria
(Zamora) y la Miranda portuguesa; el central, en buena parte de
Asturias y base de la normativa asturiana, y el oriental. Existe en
Asturias un debate sobre una posible cooficialidad del asturiano,
propuesta apoyada por algunas organizaciones civiles y políticas
minoritarias.
Según un estudio realizado en el año 2003, el asturleonés sería la
lengua materna de un 17,7% de la población de Asturias, un 20,1%
tendrían asturleonés y castellano como lenguas maternas, mientras que un
58,6% de los asturianos tendrían el castellano como lengua materna.
18
Otros
Otros idiomas hablados por la población española son el
caló,
jerga de raíz
española e influencias
romaníes hablada muy minoritariamente por la
comunidad gitana, y el
rifeño, hablado en
Melilla y el
árabe, hablado tanto en Melilla como en
Ceuta, en su variante
dariya.
Lenguas originadas por los procesos migratorios
Debido a la fuerte
inmigración que ha recibido España desde los
años 1990, han aparecido comunidades relativamente importantes de hablantes de otras lenguas. Según el censo
INE del
2006,
un 9,68% de la población española es de nacionalidad extranjera. Un
34,5% de éstos provienen de Hispanoamérica, razón por la que la lengua
más hablada entre los no nacionales residentes en España es el
castellano.
Las lenguas más habladas por los ciudadanos no nacionales son, tras el castellano, las siguientes:
25
- El árabe, principalmente árabe marroquí, es la lengua mayoritaria entre los inmigrantes procedentes del Magreb.
En el 2006 había empadronados en España 618.332 ciudadanos de
nacionalidad marroquí, argelina, egipcia, siria, libanesa, jordana,
tunecina e iraquí. Los árabes se encuentran repartidos por toda España,
aunque su presencia es mayor en Ceuta, Cataluña y Andalucía que en otras comunidades.
- El inglés, hablado principalmente en las provincias de Málaga y de Alicante por ciudadanos originarios del Reino Unido. Existen 315.122 empadronados en España (INE 2006) de nacionalidades británica, irlandesa, estadounidense, canadiense o australiana.
Los ingleses constituyen más del 30% de la población en numerosos
municipios de las costas alicantina y malagueña, donde poseen periódicos
y canales de radio propios. Su presencia también es significativa en
Baleares, Murcia y Almería.
- Las lenguas bereberes, habladas por parte de los 563.012 marroquíes que residen en España. El rifeño es la lengua más hablada entre los inmigrantes de Melilla.
- El portugués, hablado por inmigrantes portugueses (principalmente en Galicia y en León) y brasileños (repartidos por toda España). Los empadronados en España de estas dos nacionalidades suman 153.076 en el año 2006.
- El wu, lengua china hablada por la mayoría de los inmigrantes chinos que hay en España, procedentes principalmente de la provincia de Zhejiang. Hay 104.681 ciudadanos de nacionalidad china empadronados en España (2006).
- El búlgaro. Hay 101.617 búlgaros empadronados en España, y es la nacionalidad extranjera predominante en las provincias de Valladolid y Segovia.
- El francés, presente en España desde la Edad Moderna
a través de las colonias de comerciantes franceses asentados en
ciudades como Cádiz, Sevilla, Alicante o Barcelona. Tras la Guerra de
Independencia Argelina, más de 30.000 pieds noirs
(franceses de Argelia) se instalaron en España, principalmente en la
provincia de Alicante. En España había en el 2006 90.021 empadronados de
nacionalidad francesa, 29.526 de nacionalidad belga y 15.385 de nacionalidad suiza. Asimismo, hay muchos inmigrantes de países africanos que han sido colonias francesas o belgas y donde perdura el francés como lengua oficial o importante (Argelia, Marruecos, Senegal...).
Se imparte como lengua extranjera principalmente el
inglés. Le sigue el
francés y, en menor medida, el
alemán y el
italiano. Hasta los
años 1970
el francés era la lengua extranjera más estudiada, pero fue
posteriormente adelantada por el inglés. La oferta habitual en la
mayoría de los centros educativos españoles es el estudio obligatorio
del inglés desde los 8 años de edad (adelantado a los 6 años de edad a
partir del curso 2007/2008
26
) y durante la educación secundaria (de 12 a 16 años) y Bachillerato
(de 16 a 18 años), a lo que se suma la posibilidad de estudiar de forma
optativa el francés durante la educación secundaria.
Sin embargo, no existe un alto porcentaje de personas que dominen
estas lenguas. Según una encuesta realizada en el año 2005, tan sólo el
27% de los españoles decían tener el suficiente nivel de inglés como
para mantener una conversación en esta lengua, y el 12% de mantener una
conversación en francés.
2
Según esta misma encuesta, el 56% de los españoles sólo son capaces
de mantener una conversación en su lengua materna (frente a un 44% de
media en la Unión Europea a 25 miembros); un 44%, en al menos otra
lengua aparte de en su lengua materna; y sólo un 17% en al menos dos
lenguas aparte de su lengua materna. Nótese que para este último dato se
comprende también, por ejemplo, la capacidad de hablar en gallego o
catalán por una persona cuya lengua materna es el castellano o
viceversa.
Lenguas desaparecidas
Lenguas que se hablaban en el actual territorio español, en la actualidad
lenguas muertas.
Lenguas habladas en la Edad Antigua
La única lengua prerromana que se conserva en nuestros días es el
euskera. Las siguientes lenguas desaparecieron con la llegada del
latín:

Idiomas hablados en la Península Ibérica hacia el 300 a. C.
- Celtíbero, lengua indoeuropea de la rama celta.
Otras lenguas o dialectos de la rama celta relacionadas con el
celtíbero, pero peor documentadas, se hablaban en el centro, norte y
oeste de la Península.
- Lusitano,
lengua indoeuropea de filiación discutida. La teoría más difundida es
que el lusitano fuese una lengua de la rama céltica, pero perteneciente a
un subgrupo distinto del celtíbero. Así, los lusitanos se asentaron en
la Península en una época anterior al resto de pueblos celtas, por lo
que el idioma divergió más rápidamente del resto de lenguas celtas. Los vetones, vecinos de los lusitanos, parece que hablaban también una lengua indoeuropea emparentada con el lusitano.
- Tartésico, lengua de filiación desconocida hablada en la época prerromana en el oeste de Andalucía.
- Aquitano, lengua predecesora del vasco moderno.
- Íbero,
lengua de filiación no establecida. Una teoría difundida pero con poca
evidencia en su favor, es que estaba emparentada con el antiguo aquitano (hipótesis vascoiberista). El íbero se hablaba en la época prerromana en el este de España.
- Fenicio-púnico, lengua semítica noroccidental. Fue la lengua prerromana de Ibiza tras el establecimiento de colonizaciones fenicias hacia el siglo VIII a. C. Posteriormente, el fenicio fue la lengua hablada por los cartagineses que se asentaron en España en el siglo III a. C.
- Antiguos dialectos griegos, variedades emparentadas con el griego clásico, que se hablanan en las diferentes colonias griegas del Mediterráneo español.
- Latín, lengua indoeuropea de la rama itálica. Los romanos se asentaron por primera vez en España en el 218 a. C. y fueron conquistando paulatinamente la Península hasta el sometimiento efectivo de los últimos pueblos prerromanos en el 17 a. C. Su lengua, el latín, se fue expandiendo en los territorios conquistados mediante la romanización
de la sociedad autóctona y la llegada de nuevos pobladores latinos. En
la época final del Imperio Romano, el latín había desplazado a todas las
lenguas prerromanas, salvo parcialmente al aquitano en algunas zonas
alejadas de los centros de poder romanos. Todas las lenguas habladas
actualmente en España (salvo el vasco, procedente del aquitano) proceden
del latín vulgar.
El latín es aún impartido en bachillerato, conservado en numerosas
inscripciones y ya apenas utilizado en actos litúrgicos o similares.
Lenguas habladas en la Edad Media
Durante la edad media fueron habladas algunas lenguas posteriormente
desaparecidas al ser asimilados sus últimos hablantes a la lengua
mayoritaria del territorio:
- Vándalo, lengua germánica hablada por el pueblo de los vándalos, quedó siendo absorbida por la llegada de otros pueblos germanos (y sus lenguajes) como los visigodos (godos) y los suevos (germánicos occidentales).
- Gótico, fue la lengua germánica que hablaban los visigodos y quedó relegada al ámbito privado siendo progresivamente abandonada en favor de los romances ibéricos.
- Mozárabe, es el nombre dado a las hablas romances de uso corriente entre la población de Al-Ándalus.
Era básicamente un conjunto de hablas romances con una gran cantidad de
préstamos lingüísticos del árabe. Finalmente fueron perdiendo terreno
ante el avance de la Reconquista y su política de repoblación en favor de las lenguas romances cristianas y, en el Reino de Granada, ante el árabe andalusí.
- Árabe andalusí, fue la variante de la lengua árabe hablada en Al-Ándalus, durante los casi ocho siglos de dominio musulmán. Acabó perdiendo la mayor parte de sus hablantes tras la conquista de Granada y la posterior expulsión de los moriscos, acabando por desaparecer.
- Guanche, comprende un conjunto de varias lenguas de origen bereber diferentes, habladas en cada una de las islas Canarias desde varios siglos antes de la conquista castellana del archipiélago.
- Navarroaragonés, lengua románica de la que derivaron el romance navarro y el actual idioma aragonés.
- Tabarquino, variante del ligur que fue hablada en el siglo XVIII y probablemente principios del XIX en la Isla de Tabarca
a unos veinte kilómetros de la ciudad de Alicante. Entre los actuales
habitantes de la isla siguen dándose apellidos de origen genovés, por
otra parte en la isla de Carloforte y la localidad de Calasetta en el sureste de Cerdeña queda una importante colonia de personas que siguen hablando el ligur tabarquino.